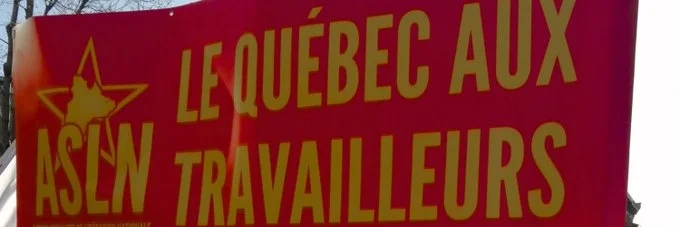
PREFACIO
Este texto tiene por objeto preparar el debate del MFP sobre la cuestión nacional. Propone para la discusión un gran número de ideas e hipótesis; Su carácter esquemático abre un amplio espacio para profundizarlas, tanto en el propio debate como en el seguimiento que, esperamos, pueda materializarse.
En la primera parte, la cuestión nacional se aborda a través de la constitución del Estado-nación canadiense y su incapacidad para integrar plenamente a la nación quebequense en su propio marco. Esta parte concluye con un recordatorio de ciertos principios elaborados por el movimiento obrero internacional para resolver la cuestión nacional.
En la segunda y tercera parte, analizamos el PQ, su inserción en las clases sociales de Quebec, su estrategia a largo plazo y sus relaciones con el movimiento obrero y popular.
En la cuarta parte, planteamos algunas hipótesis sobre el referéndum y lanzamos una serie de vías destinadas a activar un debate más amplio dentro de nuestras organizaciones.
1. LA CUESTIÓN NACIONAL, LA INDEPENDENCIA, LA LUCHA OBRERA
Cuestión nacional y nación
En Quebec, desde hace mucho tiempo, la «cuestión nacional» está en el centro de las preocupaciones políticas y sociales de nuestra sociedad. Sin embargo, la «cuestión nacional» se refiere al concepto de «nación», además expresa que hay un problema no resuelto, que la nación sigue siendo una «cuestión».
Este problema no existe solo en Quebec. La «nación» apareció históricamente con el advenimiento del capitalismo donde la nueva clase dominante, la burguesía, tuvo que establecer un marco geográfico circunscrito y generalmente delimitado basado en un grupo étnico históricamente arraigado en una lengua, una cultura, una red de instituciones sociales, etc. Con el capitalismo, se formaron «Estados-nación» en casi toda Europa, es decir, territorios delimitados, habitados por un grupo étnico y dominados por una o más clases sociales.
En varios países, la burguesía naciente de un grupo étnico se ha impuesto a los otros grupos étnicos. Por lo tanto, ha combinado la opresión nacional con la opresión de clase. La opresión nacional, sin embargo, tomó varias formas, tanto como los Estados-nación capitalistas que aparecieron a partir del siglo XVII. Veamos ahora algunas de estas formas y las luchas nacionales que han engendrado.
Diferentes tipos de luchas nacionales
Desde el advenimiento del capitalismo, los Estados-nación europeos han impreso su dominio sobre gran parte del mundo. Esta coyuntura da lugar a la opresión nacional tal como la conocemos. Esta pregunta adopta varias formas, seleccionaremos cuatro de ellas que presentaremos de forma esquemática.
En África, América Latina y Asia, la burguesía europea (y más tarde estadounidense) conquistó territorios donde vivían en su mayor parte sociedades no capitalistas, donde la nación en el sentido moderno comenzó a nacer y desarrollarse. Más tarde, especialmente después de 1945 en estas regiones, nació un movimiento de liberación nacional, que pretendía constituir en estos países un verdadero marco nacional, autónomo e independiente de los antiguos colonizadores. Las luchas épicas de Vietnam, Argelia, las colonias portuguesas en África, y aún hoy Palestina, Sudáfrica, etc. son, por lo tanto, la manifestación de una de las formas que adopta la lucha nacional.
En otras regiones, las luchas nacionales se desarrollan en el marco de Estados-nación formalmente independientes, pero cuyos lazos de dependencia se han mantenido bajo nuevas formas: esto es lo que generalmente se llama «neocolonialismo». Es el caso de países como Nicaragua, Costa Rica en Centroamérica y Chad en África.
Pero las luchas por la liberación nacional no son la única forma que ha tomado la cuestión nacional. En varios Estados-nación, la burguesía no ha logrado eliminar completamente a las demás naciones de su territorio; A veces incluso ha utilizado esta situación a su favor, promoviendo así la división entre la gente (1). Hay, por ejemplo, negros americanos y bretones en Francia, aunque estos casos también son objeto de diferentes interpretaciones que los constituyen como nación por derecho propio. En estos casos, la cuestión nacional se convierte en el problema de la opresión de una minoría por una mayoría y da lugar a luchas de carácter democrático: la reivindicación de la igualdad de derechos. Por varias razones (como el carácter minoritario de estos grupos, o la ausencia de líneas de demarcación claras, ya sean lingüísticas o étnicas, etc.), estas minorías nacionales no están en una posición objetiva para reclamar la plena nacionalidad.
Por último, hay un cuarto tipo de cuestión nacional, y es la que, en nuestra opinión, caracteriza a Quebec e Irlanda, por ejemplo. Allí, el Estado-nación dominante se constituye en una especie de alianza (a veces más marcada por los enfrentamientos, otras por la conciliación) con los Estados-nación ya existentes. Así, la burguesía del Estado-nación domina a la(s) otra(s) nación(es) como entidad política (no se trata de una verdadera colonización en la que el poder está completamente monopolizado por la burguesía extranjera), pero tampoco logra fusionarla o fusionarlas en el marco del Estado nacional. Se trata de países donde, bajo la dominación de un grupo determinado, coexisten varias naciones dominadas, que aspiran a transformarse eventualmente en un verdadero Estado-nación en el sentido pleno del término, y por lo tanto, entre otras cosas, a conquistar la independencia política. Creemos que este es el caso de Quebec en Canadá.
El Estado-Nación en Quebec
Echemos un vistazo más concreto a nuestra situación. Quebec quedó bajo dominio británico en 1763. A pesar de ello, el Estado nacional de Quebec se mantiene. ¿Para qué? Por un lado, la burguesía canadiense nació en una posición de gran debilidad. Con la Confederación en 1867, la burguesía canadiense pasó de la tutela colonial británica a un estatus independiente, pero sus bases económicas seguían siendo frágiles. El capital norteamericano se aseguró la hegemonía en el sector industrial con bastante rapidez, desde principios del siglo XX. Además, la inmensidad del territorio y la baja densidad de población dificultaron el movimiento unificador de la burguesía canadiense.
En este contexto, la burguesía canadiense tuvo que hacer compromisos con varias clases de la nación quebequense, principalmente con aquellas clases o estratos sociales que dominaban Quebec en diversos momentos de su evolución: el primer acuerdo de 1774, sancionado por el Acta de Quebec, fue aquel en el que la administración británica se asoció con la clase señorial y con el clero canadiense; luego, a partir de 1840, el ala moderada de los patriotas liderada por Lafontaine se integró políticamente, y luego una alianza condujo a la Confederación en 1867 bajo el liderazgo de Cartier y MacDonald (2). Este compromiso permite a la burguesía canadiense desarrollar y asegurar la expansión capitalista dentro del marco canadiense. Sin embargo, este compromiso permitió que la nación quebequense persistiera, que era un verdadero estado-nación dentro del estado-nación canadiense. De hecho, Quebec asumió poderes (por ejemplo, impuestos) y desarrolló su expansión económica y política.
También hay que señalar que la burguesía canadiense también llegó a compromisos con grupos de carácter regional en el oeste de Canadá, por ejemplo: estos grupos llegaron en algunos casos a permitir la expresión de burguesías regionales, pero no pudieron, en ausencia de puntos de reunión de carácter nacional, tomar el espacio político monopolizado por el Estado-nación de Quebec. También hay que señalar que la burguesía canadiense se esforzó por limitar la expansión de esta nación interior dentro de las fronteras de Quebec aplastando las rebeliones de Riel en 1885 o estableciendo una legislación asimilacionista en las otras provincias, pensemos en los acadianos y francófonos en Ontario. Quebec, un Estado-nación dentro del Estado-nación canadiense, es, por lo tanto, el resultado del compromiso establecido entre la burguesía canadiense, por un lado, y las capas sociales y clases dominantes en Quebec.
Una nación oprimida
Este compromiso afectará a toda la nación en Quebec. Los estratos o clases sociales dominantes (uno duda en hablar abiertamente de «burguesía») serán capas dominantes de segundo orden, estarán limitadas en su expansión. Las capas populares, incluido el proletariado (3), sufrirán discriminación, peores condiciones de vida y de trabajo. La opresión cultural y lingüística lo dominará todo, obstaculizando la expresión nacional. Además, esta situación de dominación se combinó con un relativo subdesarrollo económico, relegando a Quebec al papel de proveedor de materias primas y mano de obra barata.
El Estado-nación de Quebec se desarrollará lo mejor que pueda. Las clases dominantes encontrarán formas de asegurar su reproducción mediante el desarrollo de sus propias bases económicas (pequeñas y medianas empresas, movimientos cooperativos, etc.) y la expansión de sus poderes políticos. Además, al final de la era duplessista, fortalecieron el papel del Estado provincial para convertirlo en una verdadera herramienta política y económica. En el pueblo, la opresión nacional, combinada con la explotación de la burguesía, despertará un sentimiento de resistencia contra la burguesía canadiense, donde se funden los caracteres nacional y social.
Así, Quebec, un Estado-nación dominado, se ha convertido en el foco más fuerte de la protesta social en Canadá. Las dos expresiones más importantes de esta contestación fueron:
1. el surgimiento de un movimiento nacionalista dominado por las clases dominantes quebequenses;
2. La aparición de un movimiento de protesta social y de organizaciones obreras y populares que cuestionan tanto el capitalismo como la opresión nacional.
El legado del movimiento obrero en la cuestión nacional
Antes de proceder al análisis de la coyuntura actual, me pareció útil recordar las líneas generales de la experiencia del movimiento obrero con respecto a la cuestión nacional. Como se explicó anteriormente, los movimientos sindicales en varios países han tenido que enfrentarse a esta cuestión. Pero no se puede decir que esta experiencia haya resultado en una síntesis real, en una teoría real sobre la cuestión nacional, a pesar de algunos avances parciales y coyunturales muy interesantes.
Sin embargo, de las obras de Marx, Lenin, Gramsci, etc., se desprenden generalmente dos grandes principios en torno a los cuales se ha orientado la acción del movimiento obrero internacional.
El primer principio establece la primacía de la lucha de clases sobre la lucha nacional y, en consecuencia, de las clases sociales sobre las naciones: más claramente, el movimiento obrero analiza las luchas nacionales como manifestaciones de la lucha de clases. También trata de poner de manifiesto el carácter de unidad de los trabajadores de todos los países frente a la burguesía de todos los países.
Sin embargo, este principio internacionalista siempre se ha combinado con una segunda tesis esencial, que se refiere al carácter específico de la lucha obrera en cada Estado-nación. De hecho, el capitalismo se desarrolla en el mundo de manera desigual. En cada país, da lugar a formaciones sociales específicas, a alianzas de clases particulares. Por lo tanto, la lucha obrera en tal o cual país debe hacerse cargo de estos aspectos específicos y traducirlos en un proyecto social autónomo y nacional. Si la lucha obrera tiene un carácter internacional, la forma que adopta en todos los países es nacional. Por estas razones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un medio para traducir este aspecto nacional de la lucha obrera. Los trabajadores deben luchar por este derecho a la autodeterminación y, si es necesario, luchar por la independencia política del Estado-nación para llevar a cabo en su país la lucha fundamental, la lucha por el socialismo, en condiciones en las que puedan constituir mejor este proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad.
Es ahora a la luz de estos principios que queremos examinar la situación canadiense y quebequense y situar la acción y las perspectivas del movimiento obrero.
2. POR QUÉ Y CÓMO SE PLANTEÓ LA CUESTIÓN NACIONAL EN 1978: LA LUCHA DE CLASES EN CANADÁ Y QUEBEC
La question nationale remise à l’ordre du jour
La question nationale demeure le tableau de fond de notre histoire. Toutefois, ce n’est qu’à certaines période qu’elle revient au premier plan de l’actualité politique, qu’elle se pose à nouveau comme la question de l’heure. Dans notre histoire, il y a des moments comme la rébellion de 1837, l’affaire Riel en 1870, les crises de la conscription de 1917 et de 1940, l’affrontement sur l’autonomie provinciale avant la 2e guerre mondiale, dont Duplessis a été un des maîtres d’oeuvre, l’arrivée du P.Q. au pouvoir le 15 novembre 1976. Il s’agit donc de voir pourquoi maintenant la question nationale est réactivée, quelles en sont les manifestations, quels sont les enjeux du conflit actuel et quels protagonistes sont jetés dans la mêlée…
Le Parti Québécois dans la crise canadienne
La victoire du P.Q. le 15 novembre 1976 a été pour plusieurs une surprise. Avec le recul cependant, on peut essayer mieux comprendre cet événement. Notons en passant que, pour nous, le 15 novembre n’embrasse pas toute la réalité de la question nationale ; cependant, cette date est certainement importante dans l’histoire de notre société.
En 1976, le capitalisme canadien traverse une grave crise. À la dépression économique qui affecte l’ensemble des économies capitalistes s’ajoute une crise politique, une crise de domination de la bourgeoisie canadienne. Voyons très brièvement les racines historiques de cette crise. Au cours des années ’60, la bourgeoisie canadienne amorce une entreprise de centralisation et de modernisation tant sur le plan politique que sur le plan économique. Essentiellement, la bourgeoisie canadienne vise deux objectifs. D’une part, elle tente de prendre une certaine autonomie face au capital américain (entreprise amorcée par Diefenbaker et poursuivie par Pearson et surtout Trudeau). D’autre part, elle tente de réduire l’espace des forces régionales et en premier lieu du Québec, d’où l’offensive constitutionnelle, culturelle, économique et politique du fédéral au Québec, (politique de bilinguisme et de biculturalisme, interventions massives dans des domaines auparavant québécois : politique des communications, de l’énergie).
À cette époque, au sein des couches dominantes au Québec, se poursuit un double processus. En premier lieu, l’entreprise de modernisation s’accélère au Québec : la « Révolution tranquille » favorise les plans modernisateurs et centralisateurs de la bourgeoisie canadienne, mais en même temps la « Révolution tranquille » permet l’expansion de nouvelles couches sociales avec la croissance de l’État provincial et de ses divers appareils. La modernisation tend donc à se retourner contre les objectifs de la bourgeoisie canadienne.
Vers la fin des années ’60, cette contradiction devient plus vive et éclate politiquement : le Parti Libéral du Québec se divise et donne naissance au M.S.A. de René Lévesque, l’ancêtre du P.Q. actuel. Cette scission indique que la modernisation/centralisation amorcée par la bourgeoisie canadienne a créé ou renforcé l’État-nation québécois d’où émerge une nouvelle classe qui, potentiellement, peut être la nouvelle classe dominante.
Par ailleurs, la crise économique mondiale réduit la sphère d’expansion du capital canadien. Des tentatives passées d’obtenir plus d’autonomie par rapport au capital américain, on revient à une politique plus modeste, plus « réaliste », où la bourgeoisie canadienne resserre ses liens avec les États-Unis en se gardant tout de même une aire d’autonomie, par exemple, en refusant de s’intégrer aux regroupements des pays exportateurs de matières premières comme le fer et le pétrole.
Le mouvement ouvrier dans la crise canadienne
D’autre part, principalement à partir de 1970, le mouvement ouvrier au Canada et surtout au Québec se réanime. Cette réactivation au Québec est le résultat de la convergence de plusieurs facteurs. Il y a bien sûr la résistance du mouvement ouvrier face à la crise économique dont une des manifestations fut la lutte pour l’indexation des salaires en 1974 et 75. De plus, cette contestation syndicale est alimentée par un sentiment de résistance sociale à l’échelle de la nation, résistance qui se traduit, entre autres, par les luttes étudiantes populaires de 1968-70 (4) auxquelles l’occupation armée de Montréal en 1970 fut la réponse répressive de l’État canadien.
Ces luttes populaires influencèrent le ton dynamique du mouvement ouvrier d’après 70. De nouvelles couches ouvrières s’impliquèrent dans la lutte en lui donnant quelquefois un caractère politique (ex. : la lutte du front commun du 1972, les grèves combatives de Firestone, de la C.T.C.U.M., de Thetford-Mines de 1973 à 75).
La crise canadienne est donc à la fois une crise économique et une crise politique. La bourgeoisie canadienne affronte cette nouvelle couche potentiellement dominante, dont le P.Q. est l’expression, un mouvement ouvrier plus organisé, et accumule des frictions avec la bourgeoisie américaine.
Notes sur les classes sociales au Québec
Antes de continuar con el análisis de la situación económica, parece esencial introducir algunos elementos sobre la mesa de las clases sociales en Quebec. Las clases no son entidades que podemos cortar con un cuchillo, sino una realidad conmovedora y contradictoria, marcada por zonas en constante interrelación y que sólo pueden ser analizadas en sus relaciones, es decir, en sus luchas.
En Quebec, esta situación es aún más confusa, debido a la determinación de las clases externas (Canadá/EE. UU.). Sin embargo, es posible distinguir ciertos grupos principales. Lo que a menudo se ha llamado la «burguesía» quebequense debe distinguirse entre:
1. un sector monopolista cuya esfera de expansión es el territorio canadiense y que, como resultado, está integrado en la burguesía canadiense (me viene a la mente Power Corporation, por ejemplo),
2. un sector no monopolístico (PYMES) restringido a determinados sectores económicos (muebles, confección, cuero),
3. un sector de carácter estatal integrado en las altas autoridades del Estado y en los aparatos del Estado (altos funcionarios del Estado, Hydro, Sidbec, el movimiento cooperativo, el SGF).
Veremos más adelante cómo se sitúan estas fracciones en el tablero político actual.
Luego está la pequeña burguesía. La demarcación entre algunas de estas fracciones de la burguesía, a las que generalmente se hace referencia como la «nueva» pequeña burguesía, es a veces bastante confusa. Así, las dos grandes fracciones de la pequeña burguesía, la primera vinculada a la pequeña producción o a las profesiones liberales, la segunda situada principalmente en el Estado y en los aparatos reproductivos (funcionarios, maestros, trabajadores culturales, etc.) están en estrecho contacto, podría decirse, con las zonas correspondientes de la burguesía.
Por último, el proletariado, en su zona directamente productiva (obreros fabriles) e indirectamente productiva (por ejemplo, obreros bancarios y comerciales), se encuentra también en una relación de unidad y demarcación con ciertas capas de la pequeña burguesía, de ahí los numerosos debates de los últimos años (¿es proletario el obrero de hospital, o el maestro, o el obrero municipal? pequeñoburgueses, etc.). Sin embargo, estos debates de corte académico tocan un punto esencial: es en la comprensión real de las clases y capas sociales en lucha donde debemos analizar el campo político en Quebec.
Sobre la naturaleza del P.Q.: algunas tesis
Lo que necesitamos entender para analizar al PQ, y por lo tanto lo que está en juego en el debate político actual en Quebec, son las diversas clases que se enfrentan: porque el PQ es un partido multiclasista. Trata de integrar varios intereses, de soldarlos en un bloque social lo suficientemente grande como para acceder al poder real (que no es simplemente el poder que se gana en las elecciones). Sobre el carácter de clase del Partido Comunista, varias tesis están actualmente en confrontación. Otros quedan fuera de escena. Por ejemplo, la idea de que el PQ es un partido obrero. También rechazamos la tesis de que el PQ es un partido burgués «como los demás»: el PQ tiene características propias y que lo distinguen claramente, tanto en sus objetivos como en sus medios, del Partido Liberal o de la Unión Nacional.
Con estos cargos eliminados, queda por determinar la naturaleza exacta de este partido.
1. De acuerdo con una primera hipótesis, el P.Q. representa lo que generalmente se denomina las «clases medias». Para algunos, estas «clases medias» definen una nueva «pequeña burguesía tecnocrática», es decir, una capa social vinculada al Estado y que representa a un grupo pequeñoburgués (es decir, sin poder político y/o económico real). Los defensores de esta tesis identifican, por ejemplo, a los altos funcionarios del Estado, de la Hydro, del SGF, etc., con una pequeña burguesía, lo que para nosotros plantea el problema de la demarcación de esta clase de la masa de la pequeña burguesía vinculada al Estado (funcionarios, maestros, pequeños ejecutivos, etc.).
Una segunda variante de esta tesis identifica el proyecto del P.Q. con los sectores capitalistas no monopolistas (las «PYME») en Quebec. En esta perspectiva, el PQ tendría como objetivo establecer a las «clases medias» de las PYME como una burguesía monopolista (ayudándolas a concentrarse, expandirse, tomar una mayor participación en el mercado, etc.). Para nosotros, esta segunda variante pasa por alto el hecho de que las PYME tienen poco o ningún espacio para convertirse en serias competidoras de los grandes monopolios canadienses o estadounidenses. Las PYME, para nosotros, no representan un estrato social en ascenso, sino que se ven inevitablemente reducidas a subsistir a la sombra de los monopolios.
En general, las dos variantes de esta hipótesis también tienden a analizar al Partido Comunista de las «clases medias» como una fuerza intermedia, mediadora, que quisiera desempeñar el papel de árbitro entre los intereses de la burguesía y los de los trabajadores.
2. En una segunda hipótesis, el Partido Comunista representa más bien la expresión de un nuevo estrato o clase social que tiende a afirmarse como burguesía de Estado (55). Esta burguesía estatal madura se apoyaría en el desarrollo monopolista masivo del Estado y de los aparatos estatales para asegurar un papel de liderazgo económico y político. Hoy en día, la intervención estatal desempeña un papel central y cada vez más importante en sectores estratégicos: el sector financiero y bancario, la industria (siderurgia, energía, transporte, etc.). Además, el Estado interviene en la planificación y el desarrollo de la empresa privada a través de su legislación, subsidios y servicios, etc. El surgimiento y fortalecimiento del estado de Quebec combinado con el surgimiento de Hydro-Québec, Sidbec-Dosco, el movimiento cooperativo (que bien que oficialmente lo privado está estrechamente ligado al Estado) sería entonces la base de esta burguesía de Estado.
Según esta tesis, la burguesía de Estado que detenta la hegemonía dentro del Partido Comunista tiene un proyecto propio, que no tiene por objeto mediar los intereses de las dos clases «fundamentales», sino ampliar su propia esfera política y económica al tiempo que neutraliza los campos opuestos. Esta tesis, más bien nuestra, es el resultado de un análisis de la situación política actual en Quebec y particularmente en el seno del P.Q.
El P.Q. y la construcción de un nuevo bloque social
Lo que dificulta el análisis y también la demarcación entre estas tesis es que, para dominar, una clase o un estrato social debe constituir una red de alianzas y soldar varias clases o fracciones de clases en un bloque social que dirige. La clase hegemónica es, por tanto, la que convence a las demás clases de la validez de su punto de vista y se lo impone. La hegemonía de una clase dignifica, por tanto, el compromiso, la alianza, la defensa de ciertos intereses de otras clases sociales (6).
Continuemos el análisis de esta «burguesía de Estado». Resulta que hay dos grandes tendencias dentro de la burguesía estatal, que conducen a dos grandes políticas, dos formas de ver y concebir la independencia de Quebec. La primera de estas tendencias se llamará «neoliberal»: es un grupo cuya estrategia principal es formar una alianza entre la burguesía estatal y los sectores no monopolistas (PYME) de Quebec. Los portavoces de esta tendencia, como Jacques Parizeau, Rodrigue Tremblay y Claude Morin, pretendían constituir una alianza capitalista de tipo más clásico, lo que conducía necesariamente a un ataque contra los intereses de la pequeña burguesía y del proletariado. También apuntan a una «asociación» más bien dependiente del capital canadiense (sin olvidar la visión anexionista de los Estados Unidos de R. Tremblay): esta es la independencia «tranquila», este es el camino que predomina en gran medida dentro del PQ.
La segunda tendencia, que llamamos «socialdemócrata» (no es la socialdemocracia clásica, pero comparte rasgos comunes con ella) (7) apunta a centrar el bloque social en la alianza entre los la burguesía de Estado y la pequeña burguesía de Quebec. Minoritaria y marginada (a pesar de su evidente responsabilidad en la victoria del 15 de noviembre), esta tendencia de Marois, Couture, Payette y Cía. quería promover una mayor integración de las capas populares, incluido el proletariado, en el Estado (8) y así estar en una posición más segura para negociar un acuerdo constitucional «más estricto» y más autónomo con el Estado federal. Y, por otro lado, esta corriente aún conserva un sentimiento antiimperialista frente al capital norteamericano heredado del movimiento nacionalista de la década de 1960. Mencionemos, entre otras cosas, el punto del programa del PQ que propone que Quebec se retire de la OTAN y del NORAD y el apoyo de ciertos organismos del partido a las luchas antiimperialistas, por ejemplo el de Chile.
Estas dos corrientes dominantes dentro del Partido Comunista representan dos fracciones de una burguesía estatal en proceso de maduración que actualmente está despegando. Políticamente, esta contradicción conduce a diferentes tácticas políticas, de ahí la aparente incoherencia del gobierno del PQ en el último año y medio, las declaraciones contradictorias, etc. Sin embargo, esta contradicción fue sofocada frente a la cuestión principal para el PQ: la independencia.
Independencia y referéndum
La difícil alianza entre estas dos tendencias de la burguesía de Estado, por un lado, y entre la burguesía de Estado y las otras clases que quiere integrar: la burguesía no monopolista (PYME), la pequeña burguesía y el proletariado, se mantiene porque todos y cada uno conocen la fecha límite que se avecina. También hay que señalar que existe un cierto consenso ideológico de corte nacionalista en cuestiones culturales y lingüísticas, de ahí el importante papel asignado a este sector durante el último año (proyecto de ley 101, el papel desempeñado por J.Y. Morin, C. Laurin, etc.).
Pero, después del shock de la sorpresa, la burguesía canadiense pasó a la ofensiva. Las diversas facciones regionales cerraron filas por la «unidad nacional» (provincias occidentales, Ontario, Marítimas). La calificación de Trudeau está subiendo porque parece estar en la mejor posición para liderar esta batalla. Comenzó una campaña de chantaje económico, por ejemplo, con el caso Sun Life, y finalmente hubo una operación de reorientación del Partido Liberal de Quebec, cuya campaña de liderazgo sugería una nueva dirección (más reformista) que quería competir con el PQ en el terreno de las reformas sociales, que también era más autonomista que la dirección anterior. La victoria de Claude Ryan es el resultado normal de esta tendencia. A este cuadro hay que añadir el apoyo más abierto de la burguesía norteamericana al Estado federal, que representa para ella la estabilidad político-militar que no quiere arriesgarse a perder, al menos a corto y medio plazo. Basta recordar las declaraciones de Carter durante la visita de Trudeau a Estados Unidos y las de W. Colby, ex director de la CIA, sobre la importancia de Canadá en el sistema de defensa norteamericano.
Ante esta situación, el Partido Comunista también sufrió el desgaste del poder político, el asalto constante de todas las fuerzas sociales. Su dirección sabe muy bien que sólo puede establecer su hegemonía real sobre la sociedad a costa de una larga «guerra de trincheras», en la que poco a poco lograría mordisquear el poder de la burguesía canadiense al tiempo que desarrollaba un amplio consenso social en torno a ella. Es con esto en mente que surgió la idea del referéndum: una táctica destinada a dividir el proceso de acceso del estado de Quebec al verdadero poder político soberano en varias etapas.
El Partido Comunista también está librando esta guerra de trincheras contra los trabajadores y sus organizaciones. ¿Cómo está reaccionando el movimiento obrero y popular ante esta situación, qué es lo que está en juego?
3. LA LUTTE DES TRAVAILLEURS EN 1978 : BILAN ET PERSPECTIVES
Le 15 novembre 1976 : le vote des travailleurs
La défaite du gouvernement Bourassa le 15 novembre 1976 traduit cette crise politique qui affecte la bourgeoisie canadienne. Ce jour-là, les travailleurs québécois se sont massivement prononcés pour le P.Q. Pourquoi?
Le dernier gouvernement Bourassa (1973-76) avait vu l’éclosion d’un vaste mouvement de contestation sociale où les travailleurs organisés furent massivement présents. Durant ces années, un courant syndical combatif et démocratique put se renforcer lors de certaines luttes, ce qui a entraîné certaines transformations des orientations officielles des centrales syndicales. On pense aux analyses de « Ne comptons que sur nos propres moyens » de la CSN, de « L’école au service de la classe dominante » de la CEQ, de « L’État, rouage de notre exploitation » de la FTQ, etc.
Combinée aux luttes populaires (pour les garderies, contre les paiements de la taxe d’eau par les assistés sociaux), cette réactivation syndicale avait créé un climat de radicalisation idéologique et politique important au sein de certaines couches de la population.
C’est ce mouvement de contestation que révélait le vote des travailleurs : ce fut un vote de révolte, de combativité, de fierté aussi, face à la campagne de peur menée par la bourgeoisie canadienne.
Par ailleurs, la combativité ouvrière et populaire des dernières années ne réussissait pas vraiment à s’articuler autour d’un véritable programme de changement social. Elle était encore majoritairement mal définie idéologiquement et à la remorque des courants récupérateurs. Par rapport au P.Q., cette récupération s’articulait autour de :
-son aspect réformiste : les mesures sociales qu’il préconisait ;
– son aspect démocratique, comme parti « honnête », non enchaîné aux caisses électorales ;
-son aspect national, en tant que parti reprenant le thème de l’oppression nationale.
Autour de ces axes, le P.Q. a pu canaliser le vote des travailleurs et fut donc aussi un vote de dépendance, de résignation (on vote pour le « moins pire des deux ».).
Le P.Q. face au mouvement syndical
Nous verrons maintenant comment cette relation entre les travailleurs et le P.Q. a été vécue depuis un an et demi par le biais des rapports gouvernement/mouvement syndical (nous ne développerons pas ici les autres aspects de la question comme, par exemple, les rapports du nouveau gouvernement avec les groupes populaires).
Par rapport au mouvement syndical, les deux stratégies qui correspondent aux deux tendances au sein de la bourgeoisie d’État, ont coexisté tant bien que mal. Lors du débat sur la loi 45 par exemple, on se rappelle le caractère nettement plus réformiste de la première version de la loi. À la suite des pressions venues principalement de la PME, la deuxième version adoptée faisait grandement reculer les avantages immédiats que le mouvement syndical aurait pu retirer de cette législation. Dans sa version initiale, la loi 45 visait plus à une intégration, par la douceur, du mouvement syndical à l’appareil d’État. Avec la deuxième version, l’aspect répressif l’emporte. Cela ressemble plus aux mises-au-pas classiques du mouvement syndical par les gouvernements précédents. Quant à la prochaine ronde de négociations dans le secteur public, les principaux porte-parole du gouvernement annoncent la ligne dure. Le P.Q. favorise la division du mouvement ouvrier en soutenant les courants affairistes et collaborateurs et tente de marginaliser les secteurs plus progressistes.
Ces contradictions entre les deux tendances dans le P.Q. sont aussi apparues lors des « mini-sommets » qui suivirent. À ces occasions, le P.Q. fit ressortir son image social-démocrate : le mouvement syndical comme le patronat étaient invités à s’asseoir ensemble pour planifier l’avenir économique du Québec, tout cela, bien sûr, sous l’égide de la bourgeoisie d’État. Cependant, dans la pratique, la planification et la concertation économique sont restées sur le papier. Dans une conjoncture difficile où les mises-à-pieds se multiplient et alors qu’une bonne partie du mouvement syndical avait un « préjugé favorable » face au P.Q…. Ces contradictions sont sans doute à mettre en relation avec la marge de manoeuvre assez réduite de la bourgeoisie d’État face au prolétariat. En effet, une approche de type social-démocrate, si elle peut rentabiliser le capital, à long terme, par une intégration du mouvement ouvrier à l’appareil d’État, est relativement coûteuse, à court terme, parce qu’elle doit concéder des avantages immédiats au mouvement ouvrier. En résumé, on peut dire que le P.Q. a perdu du terrain parmi la population travailleuse du Québec ; il n’a pas su réaliser ses promesses de type réformiste, pour des raisons plus profondes : le courant néo-libéral du P.Q. qui avance des compromis face aux PME et à la bourgeoisie canadienne.
El movimiento sindical frente al P.Q.
Las reacciones del movimiento sindical ante esta situación son indicativas de la naturaleza, la composición política y las contradicciones que la atraviesan. En los últimos años, ha surgido una división dentro del movimiento sindical. Poco a poco, parcial y coyunturalmente, el sindicalismo tradicional, que había podido beneficiarse de la expansión económica de la posguerra, se encontró frente a un sindicalismo más combativo, algunos de cuyos componentes adoptaron gradualmente posiciones anticapitalistas y antiimperialistas (hay que señalar que esta escisión atravesó a todas las organizaciones sindicales).
Bajo el régimen de Bourassa surgió una convergencia para derrocar al gobierno liberal. Hoy en día, estas contradicciones profundas y fundamentales están reapareciendo.
De hecho, la corriente empresarial y colaboracionista se apoya en una parte privilegiada del proletariado, así como en importantes sectores de la pequeña burguesía. Estos grupos, al igual que los Trabajadores Siderúrgicos, se encontraron bien con el proyecto socialdemócrata del PQ e incluso lograron coexistir con la tendencia neoliberal del PQ. Vimos su apoyo incondicional al PQ durante el proyecto de ley 45, entre otras cosas.
Por otro lado, el sindicalismo, más combativo y más antisistema, ha sido sometido desde hace algún tiempo a una ofensiva en toda regla tanto por parte de la burguesía canadiense (cierres de fábricas, enfrentamientos armados de Robin Hood, etc.) como por parte de la burguesía estatal (ofensivas antisindicales en hospitales, etc.). Además, la corriente del sindicalismo combativo está fragmentada, es incapaz de traducir el movimiento de protesta social en un proyecto alternativo real a largo plazo, ni de afrontar los plazos inmediatos. La corriente combativa del sindicalismo estaba en declive. Esto supuso un retroceso en las luchas reivindicativas, donde la movilización de los trabajadores se vio frenada por una actitud de esperar y ver hacia el Partido Comunista. A partir de entonces, fue también un repliegue político en el que la visión del Estado neutral y arbitrario entre obreros y patronos adquirió mayor credibilidad por la propia naturaleza del Partido Comunista.
La gauche syndicale et populaire et ses contradictions
El surgimiento del sindicalismo de combate en Quebec es la expresión de un avance de una corriente de izquierda dentro del movimiento obrero y popular. Esta corriente, mal definida, hizo una ruptura práctica con la ideología de la colaboración de clases; También ha dado gran parte de su energía a muchas luchas en los últimos años. Políticamente, esta izquierda obrera y popular no está organizada ni unificada, está atravesada por diferentes cuestiones que se traducen en agrupaciones regionales o sectoriales (por ejemplo: frentes comunes regionales del 72-73, grupos de apoyo a las luchas, grupos de solidaridad internacional, grupos políticos de izquierda, etc.). Esta «izquierda obrera y popular» se enfrentó a la necesidad de clarificar su opción, de presentar sus objetivos a largo plazo, así como los medios inmediatos para avanzar en esta dirección. Este enfrentamiento provocó una escisión.
Una parte de esta izquierda obrera y popular ha evolucionado y evoluciona hacia la constitución de una tendencia socialdemócrata. Se diferencia del PQ porque este último no es «realmente» socialdemócrata. Esta corriente tomó la forma de una oposición de izquierdas dentro del Partido Comunista o la constitución de una organización más directamente socialdemócrata como la Agrupación de Activistas Sindicales (RMS).
La exacerbación y la impaciencia de muchos activistas sindicales se ha encontrado con la aparición de la corriente «ml», que la está llevando por un camino de denuncia, de purismo ideológico en el que nociones como la estrategia política, la alianza, la constitución de un bloque social, etc., están ausentes. Para el «ml», hablar de compromiso, táctica y alianza es pura traición. Pretenden construir una fuerza obrera intacta, luchando por el camino del socialismo, que les parece una línea recta. Es la «clase contra clase». En la práctica, esta opción conduce a aislar a la izquierda sindical y popular de la masa obrera y a reducir su acción a un activismo desligado de la realidad y sin perspectivas políticas. Este aislamiento refuerza la visión elitista y dogmática que caracteriza a la corriente «ml». (9)
Por último, también está surgiendo otra corriente de izquierda dentro del movimiento obrero y popular, que surgió del movimiento de protesta en Quebec tanto antes de 1970 como en los años siguientes y estuvo presente en varios organismos sindicales, grupos populares y grupos políticos. La elección del Partido Comunista ha planteado y sigue planteando cuestiones fundamentales. En las luchas del año pasado, el punto de encuentro de esta corriente ha sido la defensa y la autonomía de las organizaciones de masas. La cuestión de la autonomía obrera emergió así como un elemento clave en la definición del objetivo a largo plazo de esta izquierda obrera y popular: el socialismo. De hecho, el socialismo sólo tiene sentido en relación con el establecimiento de un poder popular real, donde los trabajadores controlarían directamente tanto su trabajo como la sociedad en su conjunto. Esta izquierda sindical y popular ha aprendido cada vez más que debe luchar tanto contra la burguesía «clásica» dueña de las fábricas como contra esta nueva burguesía estatal con un rostro más atractivo (las luchas de los trabajadores de los hospitales y de la CLSC dan testimonio de ello).
Sin embargo, esta toma de conciencia aún no se ha traducido en una estrategia real frente a unaLas elecciones actuales, en un terreno donde se construye un nuevo bloque social bajo la hegemonía de la burguesía estatal. No ha sido capaz de desarrollar una táctica para enfrentar al enemigo principal, la burguesía del Estado de Quebec. Por lo tanto, el debate central se centra en esta pregunta: ¿cómo puede la izquierda sentar las bases para la unificación del movimiento obrero y popular y cómo puede promover el surgimiento de un proyecto social capaz de agrupar a todo el pueblo? Para ello, debe plantear tanto una táctica (es decir, una forma de hacer alianzas con otras fuerzas y capas sociales) como una visión a más largo plazo (cómo establecer pasos hacia el socialismo).
4. L’ÉCHÉANCE DU RÉFÉRENDUM
Les contradictions qui traversent la société québécoise sont profondes et appellent des changements radicaux. Ces contradictions sont médiatisées d’une façon particulière dans la situation actuelle et exigent donc d’être abordées d’une façon concrète et immédiate. Si pour le mouvement ouvrier, le socialisme demeure l’objectif fondamental, cela ne veut pas dire qu’il n’a aucune proposition à avancer sur les diverses contradictions actuelles, et en particulier la question nationale.
Aujourd’hui, pour la bourgeoisie d’État, le référendum est cet enjeu principal. Il constitue un moment dans sa « guerre de tranchée » contre la bourgeoisie canadienne. Cependant, cet enjeu concerne aussi globalement le mouvement ouvrier et populaire, au sens où il constitue un moment politique important dans la crise de domination de la bourgeoisie canadienne. A cause de la vigueur de l’offensive politique et économique de l’État fédéral et des capitalistes canadiens, on peut penser que cette bataille s’annonce assez mal pour le P.Q.
Divers scénarios pour le mouvement ouvrier et populaire
Por el movimiento obrero y por la izquierda obrera y popular que debe ser su motor. Dos escenarios son posibles:
el movimiento obrero avanza en esta batalla con una posición de autonomía, sobre sus propias bases, sobre sus propias conquistas;
el movimiento obrero es incapaz de asumir una independencia real de los protagonistas y se encuentra encadenado a apoyar incondicionalmente al Partido Comunista (10)
Un movimiento obrero servil
En este último caso, lo que está en juego en el referéndum marcará claramente otro revés para el movimiento obrero y popular. En caso de derrota en el referéndum (habría que distinguir entre derrota total y «parcial» según el porcentaje de votos otorgados a las opciones), el movimiento obrero y popular tendría que enfrentarse a una ofensiva en toda regla por parte de la burguesía canadiense en un clima de derrotismo y desmovilización. Además, la burguesía estatal tendría un buen juego para hacerle asumir la derrota diciendo que «es culpa de los obreros que no quisieron apretarse el cinturón», etc. En caso de victoria, las consecuencias serían quizás aún más graves en el sentido de que la estrategia de la burguesía de Estado (y especialmente de su ala neoliberal) podría gozar de un cierto triunfalismo y relegar a la oposición obrera al papel de «termitas» de René Lévesque.
Una posición de autonomía
El otro escenario, el de una posición de autonomía, plantea perspectivas interesantes, pero al mismo tiempo inmensas dificultades. A largo plazo, la expresión de esa autonomía podría cambiar el equilibrio de poder entre el movimiento obrero y popular y el Partido Comunista, que ya no tendría un adversario disperso, contradictorio y débil frente a él. Esta situación tendría ciertamente el efecto de precipitar las contradicciones en el seno del PQ entre el ala neoliberal y el ala socialdemócrata, lo que sólo podría contribuir a debilitar a la burguesía de Estado frente al movimiento obrero y popular.
A corto plazo, la autonomía obrera y popular también pesaría sobre la naturaleza del debate actual. Por un lado, situando la cuestión de la independencia política como un objetivo táctico con el objetivo de debilitar a la burguesía canadiense. Por otra parte, interviniendo en la cuestión del referéndum para distinguir el proyecto real de independencia del «soberanía-asociación» del P.Q., a fin de acentuar las contradicciones en el seno del P.Q. De esta manera, el movimiento obrero y popular se plantearía el verdadero problema: el debilitamiento de su principal enemigo (la burguesía canadiense), la demarcación del proyecto de la burguesía estatal quebequense y el avance de un proyecto alternativo de sociedad para unir a todo el pueblo.
Así, en caso de derrota en el referéndum, el movimiento obrero podría explicar su fracaso por la propia estrategia de la burguesía de Estado, su incapacidad para elaborar una política de alianza efectiva, su compromiso con la burguesía canadiense. En caso de victoria, el movimiento obrero también podría reclamar una proporción de la clase obrera en el voto por el «sí» sobre la base de un programa autónomo. Este «sí, pero» a la independencia solo puede ser políticamente rentable en la medida en que el movimiento obrero y popular se fortalezca, se unifique y se destaque.
Finalmente, en el caso de un endurecimiento de la burguesía de Estado frente al movimiento obrero y popular y de una sumisión aún mayor a la burguesía canadiense (y estadounidense), la autonomía del movimiento obrero y popular podría traducirse en una táctica abstencionista, porque si el referéndum no puede conducir a una aclaración de las cuestiones y si la burguesía de Estado la ataca aún más duramente que la burguesía canadiense, El movimiento obrero y popular no tiene por qué intervenir en este campo. Esto no significa no plantear la propia posición sobre las cuestiones reales de la independencia y sobre sus objetivos a largo plazo.
Jalons pour une action ouvrière et populaire autonome
La bataille du référendum, et plus généralement le climat politique québécois depuis deux ans, ouvrent de larges espaces pour une interventions ouvrière et populaire de gauche. Dans le but de favoriser un atterrissage plus concret des idées exprimées précédemment, nous proposons de lancer un débat autour de deux questions-clés :
comment élaborer cette plateforme unitaire, qui puisse associer le plus largement possible les organisations syndicales et populaires autour d’une position autonome à défendre dans le débat public du référendum ;
comment profiter de cette conjoncture pour permettre à la gauche ouvrière et populaire de systématiser ses acquis, et ainsi de se transformer en pivot de cette action unitaire, pour reposer à la lumière de cette intervention la question-clé de l’organisation politique de gauche à bâtir.
Nous ne possédons pas à cette étape-ci les éléments nécessaires pour constituer cette plate-forme. Relevons cependant ce qui constitue pour nous les axes principaux de ce travail à faire :
- la nécessité de l’autonomie des organisations ouvrières et populaires, de la pleine émergence de la démocratie de masse, afin de clarifier les enjeux politiques ;
- le thème du pouvoir populaire en tant qu’objectif central du socialisme, ce qui implique une redéfinition des rapports entre producteurs, techniciens et cadres, du rapport entre l’État et les organisations politiques, etc.
- la independencia política de Quebec como un cambio coyuntural en la correlación de fuerzas dentro de la burguesía, por un lado, y entre la burguesía y el campo popular, por el otro; la necesidad del movimiento obrero y popular de construir un bloque social para el socialismo, contra la opresión nacional (y la necesidad de ver una estrategia de etapas, donde las victorias parciales fortalezcan el movimiento general de acuerdo con objetivos fundamentales). (11)
- la posición internacionalista del movimiento obrero y popular de Quebec, su unidad objetiva y fundamental con el movimiento obrero y popular canadiense y la necesidad de coordinar su acción con él, teniendo en cuenta la evolución desigual; el apoyo a todas las luchas de las naciones oprimidas y los grupos nacionales de Canadá (amerindios, inuit, acadios, etc.); la profunda convergencia entre la lucha obrera y popular de Quebec y la lucha obrera internacional.
NOTES
1774 : l’Acte de Québec
Consciente de que el sistema administrativo establecido en el momento de la conquista de 1763 no satisfacía a nadie, y consciente también de que era preferible una política de flexibilidad hacia los canadienses en un momento en que la agitación revolucionaria crecía en las colonias americanas, el Parlamento británico aprobó el Acta de Quebec, asegurando así la lealtad y la cooperación de aquellos que consideraba los verdaderos líderes del pueblo canadiense francés. Esta ley restableció las leyes civiles francesas que la Conquista había borrado, y amplió las fronteras de Canadá para incluir Labrador y el país de los Grandes Lagos. Además, suprime el famoso «Juramento de Prueba» y prevé un Consejo ampliado en el que se admitirá a los canadienses. Por último, la Ley de Quebec mantuvo el sistema señorial. Fue seguido en 1791 por el Acta Constitucional, cuando varios miles de lealistas llegaron a Canadá después de la victoria de la Revolución Americana. El gobierno de Londres se vio obligado a dividir la provincia de Quebec en dos: el Alto Canadá, que más tarde se convirtió en Ontario, y el Bajo Canadá, que se convirtió en Quebec. La nueva ley otorgó a cada uno de los dos partidos una Asamblea Legislativa compuesta por una Asamblea Legislativa elegida. A pesar de la ausencia de responsabilidad ministerial, la Asamblea Legislativa sirvió como el primer foro para la nueva élite franco-canadiense, la pequeña burguesía de las profesiones liberales, que se impondría en el siglo XIX, particularmente durante la Rebelión de 1837-38.
1840-1867: Del Acta de Unión a la Confederación de 1867
Tras el fracaso de la Rebelión de 1837-38, Lord Durham escribió su informe en el que abogaba por la asimilación de los canadienses franceses mediante la reunificación de las dos Canadás y el fomento de una inmigración masiva de anglófonos. También recomendó que la madre patria inglesa otorgara a la Asamblea Legislativa la responsabilidad ministerial que había exigido durante mucho tiempo. La unión de las dos Canadás se decretó en 1840, pero la responsabilidad ministerial no se obtuvo hasta 1848. El ala moderada de los patriotas, agrupada en torno a Lafontaine, fue la principal beneficiaria de este compromiso. Se abrió entonces el camino para la creación de la federación canadiense de 1867.
1) Por pueblo entendemos todas las capas y clases dominadas.
2) Para obtener más información sobre estos eventos, consulte las notas finales.
3) Por proletariado entendemos el conjunto de los obreros explotados.
4) Obsérvese la importante radicalización de una parte de la juventud quebequense que se movilizó durante estos años en acciones como: la manifestación por el «McGill francés», las manifestaciones contra la empresa Murray Hill, la manifestación «Anti-Congreso» durante la convención en la dirección de la Unión Nacional, las ocupaciones de los cégeps, las manifestaciones contra la integración escolar en Saint-Léonard, Acciones y manifestaciones contra el Proyecto de Ley 63. El FLQ, y en particular el manifiesto de la célula «Liberación» de octubre de 1970, se ganó la simpatía, si no el apoyo, de una parte significativa de esta juventud. Esta radicalización también tomó la forma de movimientos organizados, incluido el Frente Popular de Liberación de 1968 a 1970. Varias organizaciones populares se han formado para liderar luchas en el frente del consumo, la vivienda y también en el frente de la política municipal en Montreal con el FRAP.
5) El concepto de burguesía de Estado es desarrollado, entre otros, por el marxista francés Charles Bettelheim, Lutte de classes en URSS 1917-1923, Libro 1, Seuil/Maspero, París, 1974. Este concepto designa una capa social distinta tanto de los productores como de los propietarios de los medios de producción, que, por su presencia en el equilibrio de fuerzas políticas e ideológicas, tiene el control efectivo del Estado; En el contexto de una expansión del papel del Estado, esta capa se encuentra así desempeñando un papel cada vez más importante, incluso controlando importantes medios de producción y productos que formalmente pertenecen al Estado. Por lo tanto, esta capa tendería (y esto no es sólo en Quebec) a hacerse pasar por un competidor de la burguesía «clásica». Lo que distingue a esta burguesía estatal de la pequeña burguesía vinculada al Estado es el grado de control efectivo del Estado que ostenta (a diferencia de la pequeña burguesía, que está cada vez más relegada a tareas ejecutivas) y las ventajas económicas que este poder le confiere (salarios, condiciones de trabajo, etc.).
6) Estos conceptos de bloque social y hegemonía los encontramos, entre otros, en el teórico italiano Gramsci.
7) Véanse los archivos del MFP sobre la historia de la socialdemocracia
8) Para ello, está dispuesto a conceder ciertas ventajas inmediatas a los trabajadores e incluso a dejarlos participar en el Estado (cogestión, tripartismo, etc.) en la medida en que no se modifique la naturaleza de este último.
9) En términos concretos, la posición de la «mls» frente a la cuestión nacional es un matrimonio forzado entre un sí y un no. Los «ml» dicen: sí al reconocimiento del derecho a la autodeterminación (hasta la separación incluida), pero dicen no a la realización de este derecho. Según ellos, la independencia de Quebec debilitaría a Canadá, un país del «segundo mundo», y este debilitamiento favorecería los objetivos imperialistas de las dos superpotencias (Estados Unidos y la URSS). Además, su posición se deriva de una visión idealista de la clase obrera; la presentan como una clase dispuesta a tomar el poder y ainstaurar el socialismo; Lo que se lo impide es la ausencia de una dirección comunista. En esta visión, la clase obrera está separada de la nación y de la historia nacional; La independencia era percibida como una ilusión burguesa que desviaba la lucha por el socialismo y, por la misma razón, la lucha por construir el Partido Comunista Canadiense: si se lograba la independencia de Quebec, el proletariado canadiense se encontraría profundamente dividido. Por lo tanto, su posición desalienta cualquier asunción del problema nacional desde una perspectiva socialista. Disocia absolutamente la lucha nacional de la lucha por el socialismo. El «socialismo» del «ml», abstracto y desarraigado, se muestra incapaz de investir la historia real.
10) En el movimiento obrero existe otra actitud, aunque sea muy minoritaria. Podemos distinguir, por un lado, la posición del movimiento «ml» y, por otro, una posición de indiferencia, de purismo frente a la cuestión nacional, por parte de aquellos que no quieren involucrarse en ella en nombre de la primacía de la lucha de clases. En la práctica, estas posiciones reúnen el campo de la burguesía canadiense y fortalecen su hegemonía.
11) Una estrategia de etapas no puede confundirse con el etapismo, como tampoco la lucha por las reformas puede identificarse con el reformismo. Distinguir los pasos en el camino a seguir y reunir fuerzas para alcanzarlos uno por uno es diferente a eliminar objetivos fundamentales en favor de metas inmediatas. El verdadero «etapismo» de cierta corriente nacionalista de la «izquierda», por ejemplo, concibe que la cuestión del socialismo sólo puede plantearse «después» de la independencia. Por el contrario, el movimiento obrero debe definir primero sus propios intereses (la marcha hacia el socialismo) para determinar una táctica (que necesariamente incluye alianzas, «etapas», determinadas por el objetivo fundamental).

Deja un comentario